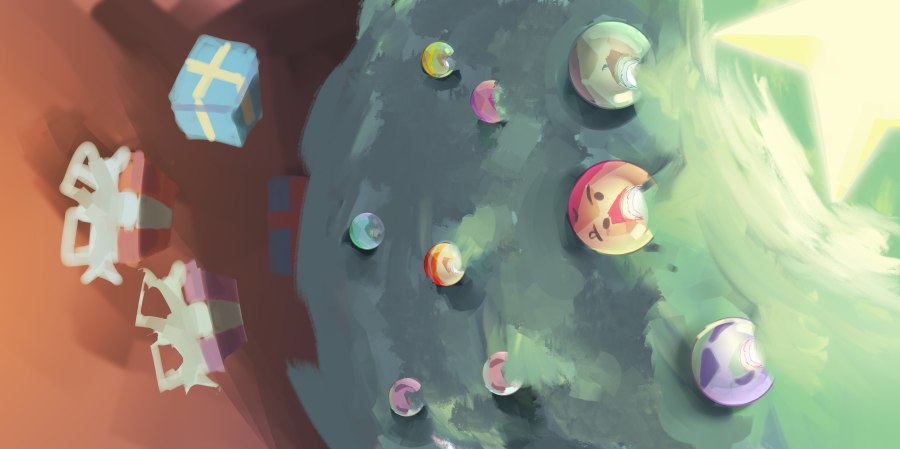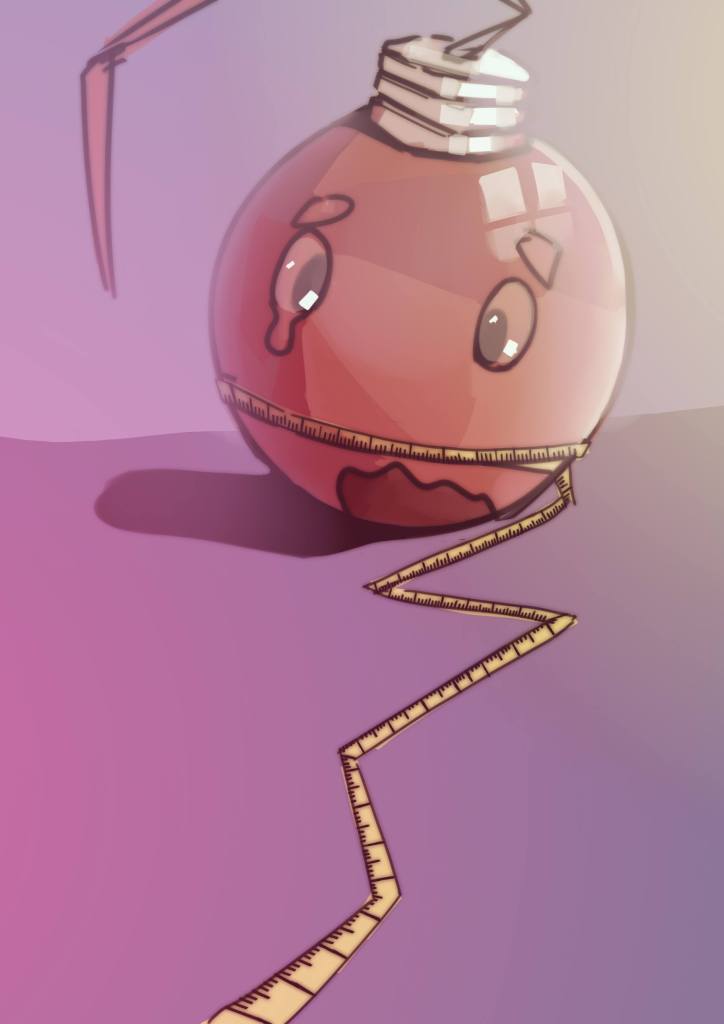Entre pandemia y botón rojo, surtir la despensa es una práctica de alto riesgo: no toques, no huelas, es peligroso; no compares, invertirás más tiempo y estarás más expuesta.
Las escenas de la nueva normalidad en mercados y tiendas de autoservicio pasan por la mirada aguda, la escritura entrenada y la ironía de alumnas del taller de Periodismo y Literatura.
Escriben de cómo salir a las compras de la canasta básica, algo tan cotidiano, tradicionalmente libre, sin restricciones ni horarios, y casi, casi, paseo familiar de fin de semana o quincena, es ahora una práctica un tanto reglamentada: una sola persona, no adultos mayores, sin aglomeraciones…
Sus crónicas son el testimonio del tiempo que les está tocando vivir. Escriben porque hay que contarle a los que vienen.
El dolor de no tocar, oler, escoger y comparar
Por Vania Coria Libenson
A muy corta edad supe que no siempre hay comida en la mesa. Que las raciones se hacen grandes o chicas según el día del mes. Que es diferente lo que comes en el recreo en comparación con lo que comen los que se sientan al lado de ti. A veces más, a veces menos. Y de manera inconsciente vas entendiendo el mundo a través de cantidades de salchicha, galletas de marca, termos con agua o jugos preempacados y dinero para un extra en la cooperativa escolar.
Todos deberían poder comer igual. Todos deberían poder elegir y paladear. Y quizá por eso una gran rebanada de mí ser lo he dedicado a la comida. A preparar. A jugar con los sabores y retarme a ver en los rostros aquella inequívoca señal de placer y saciedad. Una mano que alimenta delicioso, tiene un poder celestial. O así me siento yo al menos cuando lo hago.
Y existe un momento sublime, antes de poder iniciar la magia al cocinar: las compras.
Tenía quizá poco más de 4 años, cuando visité por primera vez el Mercado de Abastos de la mano de mi madre. Un mundo terroso de olores magistrales y colores vivos. Pequeñas islas divididas por fierros mugrosos te ofrecían frutas de nombre desconocido, pero exquisitas. Grandes ruedas de quesos añejos al alcance de mis deditos, y un señor subido de peso que al verme cortaba una rebanada y me la entregaba orgulloso en un plástico circular. Al lado de Lety, nuestra distribuidora de fruta del pequeño restaurante que mi mamá tuvo durante mi infancia, está probablemente el local más pequeño de todos, donde vendían jugos y licuados. El de chocolate era siempre mi elección. Nunca entendí cómo se hacía tan espumoso en ese aparato verde metálico que sostenía un vaso de acero y cuyas aspas chillaban como un tren quejumbroso a todo vapor. Convenía pedirlo en vaso, para que te rellenaran con lo que había quedado en el aparato y no se merecía desperdiciar.
Pollos, cabras, reces, cerdo, pescados y mariscos muy muertos, colgados boca abajo, que lejos estaban de ser grotescos, si los veías en su potencial. El aroma a cilantro fresco, a naranja dulce, el menudo de Doña Chela al final de la pesquisa como premio por haber sabido esperar. Sabores, texturas, formas y tamaños todos. Todos están ahí.
Los años pasarían y caminar a empujones entre los pasillos me era natural. Ropa cómoda, dinero en la bolsa del pantalón delantera, y mi amigo Toño que cuidaba en su local mis bolsas de asa roja y cuadrícula de plástico, para no cargar y poder comprar y comprar. Caras que se hicieron familia. El pedacito de queso que se me entregaba con la misma calidad tersa y cremosa que la leche entera da, ahora me lo entregaba el hijo de aquel señor que murió de pronto, pero el queso se quedó. La manzana limpiada en un mandil de flores ofrecida a mí en una mezcla de camaradería y apapacho al corazón. El escuchar ¿cómo esta mi amiguita, hoy te tocó a ti? ¿Qué vas a llevar? Seguido de nombres que me eran tan familiares como decir agua; un kilo de diezmillo, espalda sin limpiar, costillar, entrecot fresco que lo voy a hornear, bonillo, picaña, bogavante y nata de montar… Nuestro lenguaje delicioso. MI propio mundo seguro. El viaje al país de las maravillas.
Los niños suelen recordar tardes con los primos, las idas al campo, correr en la tierra o salir a acampar. Yo recuerdo las grandes bodegas de semillas, las tiendas de dulces, los pisos negros bordeados por los colores más vivos y sabores más extraordinarios que la madre tierra da. Mis mejores salidas, mis momentos más dichosos, eran salir a comprar los ingredientes para cocinar.
Al morir mi madre creí que ese placer extremo acabaría. Su recuerdo, las preguntas por ella, su ausencia en la silla del menudo a mi lado, y su manera de hacerse notar y querer por todos me hicieron un hueco en el estómago que de vez en cuando me cura el omeprazol pasado con el mismo licuado. Pero el gozo, el éxtasis, la libertad de mi olfato y al carrusel de alta velocidad de mi imaginación sobre qué podría cocinar, sobrevivieron a mi gran perdida y se quedaron conmigo. Año con año, mes a mes, temporada a temporada, mi vida avanzó al compás de las familias que atienden el Mercado de Abastos. Mi adolescencia, mi adultez prematura, mis enfermedades se acompañaron de la mano de productos de importación, de nuevos cereales, de verduras orgánicas, de cortes magros y el mismo menudo. Sentirme en casa es hacer el mandado en la central.
Mi pasión se trasladó a las grandes cadenas de super mercados. Sentir la misma fascinación en los pasillos con altos anaqueles y empaques con etiquetas que siempre he sabido revisar. Enseñe desde pequeños a mis hijos a amar la posibilidad de ir a llenar el carrito e imaginar y soñar. Ninguna sensación ha sido jamás tan placentera como cerrar la cajuela, manejar a casa, bajar las compras, y ver el refrigerador y la despensa a reventar. Te hace sentir que todo está bien. Que todo estará bien.
La cocina se me convirtió en arte a muy corta edad. Jugando en el piso del restaurante de la familia con un anafre en miniatura con carbón encendido real y cacerolas de barro de juguete que insistí me compraran en el tianguis. Las cocineras las llenaban de la comida que vendíamos, y yo me sentía realizada. Fui una y mil veces por aceite, sal de grano, enormes cantidades de carne, semillas, vegetales… Nunca fui más feliz, nunca me sentí más segura.
Y así, de golpe, como cuando te dicen “ya no te amo” y se van, así duele hoy no poder salir a comprar. Tocar, oler, escoger o comparar, es un riesgo y una falta a la nueva normalidad. Esos pasillos estrechos donde todos somos iguales, hoy son un riesgo por la proximidad. Vaya osadía, creernos iguales sin importar la clase social, ya es visto como una cercanía potencialmente mortal.
Me pusieron horarios. Restringieron los días. Debemos usar cubre bocas, pasar un arco de desinfección, la gente se aleja de ti en automático, te miran con desconfianza, una desconfianza jamás vivida en mis más de 35 años asistiendo cada domingo sin excepción. El tiempo de permanencia es breve. Haces fila si se satura el flujo de visitantes. ¿Desayunar ahí? Meses estuvo prohibido, hoy de nuevo cancelaron la participación de los locales de comida como prioridad.
No puedes detenerte, ni tocar y regresar. Ese mundo fantástico dónde el espíritu creativo se recargaba, está actualmente en demolición.
Hoy pienso en ir por la despensa, cubierta de pies a cabeza y de prisa, como algo parecido al cavernícola que va de caza con miedo a ser devorado en lugar de recolectar. Qué valiente aquél que levanta la mano, un poco presa del encierro, pero de estómago fuerte para ir al supermercado. Las compras de pánico son un reflejo desesperado por tener lo que se necesita para vivir. Porque queremos vivir. Porque tememos lo que la pandemia traiga a cuestas con el resultado de los que aún creen que es una teoría conspirativa.
No me juzguen, lo entiendo, y no corro riesgos ni quiero que los demás los corran por mi obsesión. La supervivencia se jacta de extrema, así que una manzana hoy deberá pasar por cloro y detergente antes de poderla siquiera meter a mi refrigerador.
No puedo olfatear las especias ni platicar recetas antiguas con la esposa del carnicero que me vio crecer. Hoy es solo un trámite veloz, como artículo de primera necesidad y establecimiento prioridad 1, para el permiso de seguir operando. Después de todo, se come para vivir.
Es tal el riesgo y el miedo, que dejé de ir. Mando un mensaje a un astuto joven que te hace las compras en Abastos y me las deja en la puerta del jardín, sobre una mesa dispuesta con litros de cloro, jabón, agua y todo un protocolo de seguridad. Las tiendas en línea, a su vez, te facilitan hacer tus pedidos en aplicaciones con coloridos dibujos de frutillas y un simpático carrito de compras que va dibujando el número de artículos que has escogido. Puedes agendar tu entrega ese mismo día, con horarios escalonados y llamadas antes para confirmar si hay sustitutos en caso de que hayan faltantes de lo que pediste en la lista inicial. Es más, no hay que ir ni a la tienda. Aplicaciones como Cornershop, Rappi, Uber Eats o un Rappi Favor, te llevan en menos de 30 minutos las cositas que te faltaron en el pedido grande semanal.
Hay formas de reducir el contagio y la exposición al riesgo, sí. Hay mecanismos que cada día funcionan mejor y conforman la nueva realidad. No hay fecha para el regreso a clases, para la apertura de toda categoría de comercios, y durante dos fines de semana, debido al botón rojo que implementó el gobierno, los supermercados ni abren.
Una mezcla de virus impredecible y ciudadanos desafiantes de la autoridad han hecho esto más largo y más caótico. No hay lugar seguro, no hay país de las maravillas, no hay momentos de recreación ni gastronómica ni lúdica ni espiritual. Estamos confinados hasta que algo o alguien pase y regrese el tiempo a donde se podía salir a respirar. Habremos de convertirnos en seres resilientes y rogamos por la supervivencia nuestra y de nuestros seres amados. Hacer las compras es hoy una de varias actividades extremas que solían ser de lo más normal. Esperemos que la inteligencia y hambre de una buena vida nos permitan pronto, volver a ver de cerca, tocar, olfatear y paladear.
Este texto es producto del taller de Literatura y Periodismo que imparte en Trithemius Talleres Literarios la maestra Mireya Espinosa, periodista con amplia trayectoria en el tema.